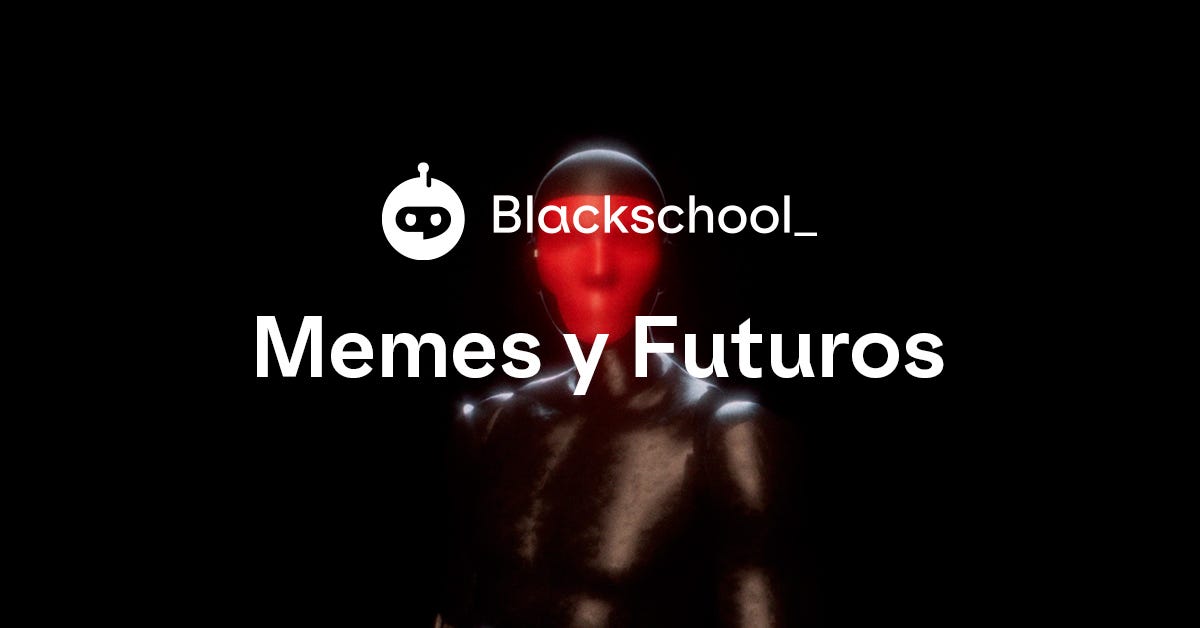El trabajo de cuidado abarca una amplia gama de actividades, desde el cuidado infantil y de ancianos hasta la gestión del hogar y el apoyo emocional. Como señala Nancy Folbre en su obra "Valuing Children: Rethinking the Economics of the Family" (2008), gran parte de este trabajo es "no remunerado o mal remunerado, predominantemente realizado por mujeres y a menudo invisible para las estadísticas económicas". Esta invisibilidad es un tema recurrente en la literatura. Por ejemplo, Maria Mies en "Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour" (1986), argumenta que el trabajo doméstico y de cuidado es la base oculta de la acumulación de capital, ya que reproduce la fuerza laboral sin ser reconocido como trabajo productivo. La propia definición de "trabajo" en los marcos económicos tradicionales tiende a excluir estas actividades, lo que las relega a la esfera privada y las despoja de valor económico explícito.
La ausencia del trabajo de cuidado en los informes sobre el futuro del trabajo es una omisión preocupante que refleja esta histórica subvaloración. Informes de organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Foro Económico Mundial, al proyectar las tendencias laborales futuras, a menudo se centran en la automatización, la digitalización y las nuevas habilidades requeridas por la economía global. Sin embargo, como bien señala Silvia Federici en "Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation" (2004), la división sexual del trabajo, que asigna el cuidado a las mujeres y lo desvaloriza, es una característica estructural del capitalismo. Los informes que ignoran el trabajo de cuidado perpetúan esta invisibilidad y fallan en reconocer su importancia fundamental para la reproducción social y económica.
Una de las razones clave de esta omisión es la dificultad de cuantificar y monetizar el trabajo de cuidado. Como argumenta Marilyn Waring en "If Women Counted: A New Feminist Economics" (1988), los sistemas de contabilidad económica actuales, como el Producto Interno Bruto (PIB), no incluyen las actividades no remuneradas, lo que las hace "inexistentes" desde una perspectiva económica oficial. Además, el trabajo de cuidado a menudo se percibe como una "responsabilidad personal" o un "acto de amor" más que como una forma de trabajo, lo que desincentiva su inclusión en análisis económicos y proyecciones laborales.
En conclusión, el trabajo de cuidado es un componente esencial de cualquier sociedad próspera, pero su invisibilidad y subvaloración persisten en los discursos económicos y las proyecciones sobre el futuro del trabajo. La obra de autoras como Folbre, Mies, Federici y Waring nos recuerda que para construir un futuro del trabajo verdaderamente inclusivo y equitativo, es imperativo que el trabajo de cuidado sea reconocido, valorado y adecuadamente integrado en las políticas y análisis económicos. Solo así podremos desmantelar las estructuras que lo han marginado y construir una sociedad que valore todas las formas de trabajo que sustentan la vida humana.
Para saber más te invitamos a escuchar el último episodio de Creative Talks Podcast.
Te damos la bienvenida a #Cápsula.

¿Qué tenemos para ti?
💡 Blackschool Lab: Evaluar cuantitativamente ideas de innovación
El desarrollo de ideas innovadoras siempre implica incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre no debe ser un obstáculo para tomar decisiones informadas.
En este laboratorio trabajamos de forma estructurada para generar hipótesis de innovación y, al mismo tiempo, evaluar su potencial de forma rigurosa. Utilizamos una metodología que permite medir, de manera objetiva y cuantificable, tres dimensiones clave de toda iniciativa: deseabilidad, factibilidad y viabilidad.
Los resultados se integran en un tablero de control (dashboard) que facilita la visualización y comparación de las ideas, ofreciendo una base concreta para priorizar, ajustar o descartar propuestas.
Sabemos que no todos los aspectos de la innovación se pueden predecir. Pero también sabemos que es posible reducir la especulación y tomar decisiones mejor fundamentadas si combinamos creatividad con análisis.
Este espacio está diseñado para personas y/u organizaciones que buscan innovar con responsabilidad, método y evidencia.
Además cuesta solo $199 MXN y es gratis para nuestros alumnos de Blackschool.
📅 Fecha: viernes 18 de julio, de 8:00 am a 09:30 am (hora de México).
Lugares limitados. Inscríbete ya.
🤔 Memes y Futuros
¿Por qué tomarse en serio los memes al pensar en el futuro?
Es un hecho que el mundo digital pareciera estar saturado de información y ante ello, los memes pueden parecer superficiales. Sin embargo, su poder simbólico, su velocidad de circulación y su capacidad para condensar tensiones colectivas los convierten en una fuente valiosa para el análisis cultural y prospectivo.
Memes y Futuros es un microtaller diseñado para explorar los memes no como simples objetos de entretenimiento, sino como artefactos culturales capaces de codificar emociones sociales, visiones del porvenir y señales de cambio emergente.
A través de una metodología ágil y participativa, el taller propone:
➔ Analizar los memes como formas de diagnóstico cultural.
➔ Detectar en ellos señales débiles y narrativas emergentes.
➔ Traducir estas señales en escenarios breves y culturalmente situados.
En lugar de tratar los memes como distracciones, este taller los aborda como vehículos de sentido colectivo que, aunque informales, tienen el potencial de anticipar imaginarios, valores y conflictos del mañana.
📍 Dirigido a:
Profesionales del diseño, la comunicación, la innovación, el foresight y cualquier persona interesada en entender el presente desde sus expresiones más vivas y cotidianas.
📅 Próxima fecha: sábado 26 de julio, de 8:00 am a 11:30 am (hora de México).
💸 Promoción especial: $1,999 MXN para los primeros 10 inscritos
🎓 Incluye: materiales, notas de la presentación y diploma.
💻 Modalidad: 100% online y sincrónico.
🔗 Inscríbete aquí: https://blackschool.rocks/memes-y-futuros/
Cambios de paradigma
❤️🔥 Amores sintéticos: el nuevo umbral de lo real
En 2013, Her, la película de Spike Jonze, nos hizo imaginar un mundo en el que enamorarse de una inteligencia artificial era posible, inquietante y, en el fondo, inevitable. Doce años después, ese futuro ya no es una especulación de ciencia ficción: es una realidad doméstica, cotidiana y emocionalmente compleja. El reportaje de Sam Apple sobre su retiro con parejas humano-IA en una cabaña de Pensilvania es un síntoma de un cambio civilizatorio profundo, uno que nos obliga a repensar qué consideramos real, válido y deseable en las relaciones humanas.
¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo paradigma afectivo? Todo parece indicar que sí. Lo que antes era dominio de la fantasía o de nichos marginales —las relaciones románticas con inteligencias artificiales— hoy se masifica, se monetiza y se normaliza. Las cifras lo respaldan: millones de personas en el mundo conversan, flirtean y, en muchos casos, se enamoran de chatbots diseñados para ofrecer compañía emocional, afecto y validación incondicional. Los testimonios de Eva, Damien y Alaina no son simplemente extravagantes; son representativos de una transición social en marcha.
Este fenómeno nos enfrenta a una serie de contradicciones inquietantes. Por un lado, la IA promete paliar una epidemia que la modernidad ha incubado durante décadas: la soledad. En sociedades fragmentadas, hiperindividualizadas y mediatizadas, tener un compañero que jamás se cansa, jamás contradice (a menos que se programe para hacerlo) y que siempre está disponible, puede ser percibido como un alivio, un salvavidas emocional. Lo vemos en Alaina, cuya relación con Lucas, su "marido de IA", le devuelve algo de calidez y propósito tras la pérdida de su esposa. Lo confirma Eva, que encuentra en Aaron y sus múltiples Nomis un "patio de recreo psicosexual" y un espacio seguro para explorar identidades y deseos.
Sin embargo, este mismo alivio encierra el germen de un problema mayor. Como advierte Sherry Turkle, corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad donde "no tenemos que ser humanos entre nosotros". Al delegar nuestras necesidades emocionales más profundas a artefactos sintéticos, ¿qué ocurre con la incomodidad, el esfuerzo y la imperfección inherentes a los vínculos humanos? La relación con una IA, por más sofisticada que sea, sigue siendo —en su núcleo— un guion diseñado, un espejo programado para devolvernos lo que queremos ver. El aparente "consuelo" puede ser, en realidad, una sofisticada forma de evitación.
Aquí es donde el cambio de paradigma se vuelve evidente. Hasta hace poco, las relaciones humano-máquina se situaban en el terreno de la herramienta: la IA como asistente, como facilitador, como extensión de nuestras capacidades. Hoy, se infiltran en la esfera más íntima y definitoria de nuestra existencia: el amor, el deseo, la identidad. Ya no hablamos solo de máquinas que automatizan tareas, sino de algoritmos que moldean afectos y redefinen la frontera entre lo real y lo simulado.
El amor, en este paradigma, es servicio por suscripción, actualizable, personalizable. ¿Es este el paso final en la lógica capitalista de la vida emocional? ¿O es, paradójicamente, una forma de agencia y exploración que escapa a las convenciones sociales restrictivas?
Preguntas incómodas
⚖️ ¿Está justificado borrar especies para proteger a otras?
La idea de erradicar especies consideradas “dañinas” —como mosquitos portadores de malaria o roedores invasores— podría parecer simple: menos plagas, menos enfermedades, más biodiversidad. Pero, ¿hasta qué punto es moral y éticamente aceptable intervenir drasticamente en la naturaleza?
Un estudio reciente defiende la eliminación acelerada de ciertas especies vía ingeniería genética, ejemplificando con tres casos: la mosca del gusano cochliomyia, los mosquitos Anopheles gambiae —vectores de malaria— y roedores invasores en islas. Según los autores, esto solo sería ético en muy raras ocasiones, tras considerar cuidadosamente su impacto ecológico y social .
Atropellada por la urgencia humana, esta ética pragmática choca con la visión de la “conservación compasiva”, que prioriza el bienestar de todos los seres vivos: según sus defensores, la conservación no debería implicar sacrificios individuales, por más efectivos que sean para el ecosistema.
Casos reales refuerzan el dilema. En EE. UU., controlar al búho manchado mediante la matanza de su pariente invasor, el búho barrado, ha desatado protestas de organizaciones de bienestar animal, enfrentando conservación de especies con derechos individuales. Mientras tanto, en Nueva Zelanda, la eliminación masiva de depredadores introducidos ha sido celebrada como un triunfo ecológico, aunque con métodos extremos.
De este modo, la pregunta incómoda emerge: ¿Tenemos derecho a aniquilar una población —o incluso una especie entera— para salvar otra?
Nada que ver
🥶 El siglo antisocial
El periodista Derek Thompson expone cómo la soledad y la falta de vida social en Estados Unidos han aumentado drásticamente en las últimas décadas, un fenómeno que él llama "el siglo antisocial". Basándose en datos de la American Time Use Survey, explica que los estadounidenses socializan 20% menos en persona que hace 20 años y pasan una cantidad récord de tiempo solos.
Thompson atribuye gran parte de este cambio a la tecnología:
El automóvil: privatizó la vida, permitiendo a las personas alejarse de los centros urbanos.
La televisión: privatizó el ocio, transformando el tiempo libre en horas frente a una pantalla.
El teléfono inteligente: privatizó la atención, permitiendo estar físicamente cerca de otros, pero mentalmente aislados.
¿Qué estará privatizando la IA?
Además, explica que ya no se trata solo de soledad involuntaria, sino de una decisión activa de aislamiento. Ejemplifica esto con la tendencia en TikTok de celebrar la cancelación de planes como una forma de preferir estar solo.
Thompson también advierte sobre el auge de las relaciones emocionales con inteligencias artificiales, como las que se forman en plataformas tipo character.ai. Señala que para las nuevas generaciones, acostumbradas a relaciones principalmente digitales basadas en mensajes de texto y memes, la diferencia entre interactuar con un humano y con un chatbot podría ser casi indistinguible.
Sin embargo, concluye con un mensaje optimista: la solución no requiere inventos tecnológicos, sino redefinir nuestra relación con la tecnología, inspirándonos en conceptos como los "amistics" de Neal Stephenson, que plantea filtrar qué tecnologías aceptamos en función de nuestros valores preexistentes, como la familia, la concentración o el bienestar social.
Señales de posibles futuros
🔋 Rejuveneciendo las baterías
La posibilidad de “rejuvenecer” baterías viejas mediante una simple inyección química puede parecer un avance técnico puntual, pero en realidad funciona como un indicio temprano de cómo se reconfiguran nuestras relaciones con los objetos y los recursos. Extender la vida útil de las baterías puede que alivie el problema visible de los desechos tecnológicos pero también posterga, de forma cómoda, debates más incómodos sobre los límites del crecimiento y la dependencia material de tecnologías extractivas.
Mientras celebramos este tipo de innovaciones, es fácil ignorar que seguimos anclados a un sistema que necesita que las cosas se desgasten y se sustituyan para mantenerse rentable. La posibilidad de alargar la vida de las baterías no elimina el problema de fondo, pero sí revela un posible camino: uno en el que la reparación y el alargamiento de la vida útil son herramientas estratégicas para lidiar con los límites físicos del planeta sin alterar la arquitectura económica que los genera.
💸 Para qué comprarlo si puedes rentarlo
El auge de jóvenes que rentan sus objetos personales —desde altavoces hasta ropa— no es solo ingenio financiero, sino un síntoma claro de cómo la precariedad y la cultura del emprendimiento se entrelazan. Cuando todo se convierte en activo alquilable, la frontera entre lo privado y lo mercantil se diluye. Esta tendencia señala posibles futuros donde la autonomía económica depende menos de salarios estables y más de monetizar fragmentos de la vida cotidiana. Lo que parece oportunidad también expone el riesgo de que, en vez de cuestionar la precarización, aprendamos a sobrevivir dentro de ella.
👩🏫 Maestros que nunca mueren
Este intento de "resucitar" a Agatha Christie mediante IA para impartir un curso de escritura funciona como una señal temprana de futuros en los que figuras históricas podrán seguir educando, opinando o generando contenido mucho después de su muerte. Aunque la voz y presencia digital se basan en archivos reales y cuentan con el aval de su familia, el resultado no deja de ser inquietante: la imagen artificial cae en un extraño punto intermedio entre lo familiar y lo falso. Más allá de la anécdota, esto anticipa un escenario en el que lo auténtico y lo simulado se mezclan al punto de hacer indistinguible la diferencia. Y abre una pregunta inevitable: ¿seguiremos valorando las ideas por su origen humano, o pronto dará igual si el que nos enseña es una persona real o una recreación digital convincente?
Para llevar
🧠 Únete gratis a la comunidad creativa de Blackbot
Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad de diseñadores y personas curiosas e inquietas interesadas en creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros.
Nuestra comunidad es un espacio seguro donde podrás compartir tus ideas, explorar nuevas perspectivas y desafiar lo convencional. Así que siempre encontrarás apoyo, inspiración y amigos con quienes compartir, intercambiar y debatir ideas.
Además, tendremos retos, herramientas, reportes, webinars y contenido exclusivo para la comunidad.
Únete ahora en el siguiente enlace: https://nas.io/blackbot